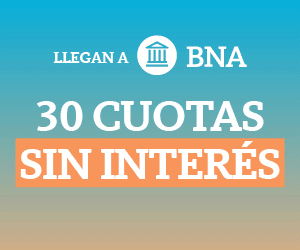Por Mario Scholz *
UN CONTINENTE CONVULSIONADO
Un día de abril las calles de Bogotá (Colombia) resultaron tomadas por la revuelta popular, que empezó como una marcha política hasta cierto punto “pacífica” pero que luego derivó en desbordes, vandalismo y más violencia al desatarse la represión policial. La protesta se extendió a varias ciudades del país con iguales signos de violencia. Hubo entonces un enorme saldo de heridos y victimas en los enfrentamientos. No nos referimos a los hechos de abril de 2021 sino a aquellos de los días de abril de 1948, recordados históricamente como “el Bogotazo” provocado por el asesinato del líder político Jorge E. Gaitán del Partido Liberal.
A fines de abril de este año hubo otras protestas en las calles de varias ciudades de Colombia, pero esta vez fueron ocasionadas por una reforma tributaria (con aumentos de impuestos) propuesta por el Presidente Conservador Iván Duque, quién luego debió retirarla para llamar al diálogo y con ello intentar pacificar al país.
En el medio de estos dos abriles, es decir durante más de setenta años, Colombia pasó por largos períodos de violencia y desencuentros, enfrentamientos y también lucha armada irregular (guerrillas). Aquel sueño pacificador del liberal Alberto Lleras Camargo que convocó y alcanzó un acuerdo nacional para levantar al país en 1958, luego de los años de conflicto entre partidos y de la dictadura militar de Rojas Pinilla, vuelve a recuperar actualidad.
Y esa necesidad resalta más todavía cuando poco tiempo atrás parecía que Colombia podía dar ese salto hacia la paz y la convivencia con el gobierno del presidente centrista Juan M. Santos (2012-20), que había logrado desarmar e incorporar al sistema institucional a las FARC, el mayor grupo guerrillero de ultra izquierdista castrista.
Desde ya la falta de tacto de su sucesor, el conservador Iván Duque, inspirado por el líder Álvaro Uribe, ha contribuido a este reflujo de violencia y desencuentros. Esto parecería que es fácil decirlo ex post, pero ya había ex ante señales de riesgo, a partir del recalentamiento de los conflictos de frontera con Venezuela, del endurecimiento negociador con los focos guerrilleros persistentes y con episodios de enfrentamientos entre militares y guerrillas en ambos lados; la crisis de los refugiados y muy en particular los efectos de la pandemia del Covid-19, que empeoraron la situación de todos los pueblos del mundo. Es decir las circunstancias no eran ni son las más favorables para los ajustes.
En Chile el Presidente Sebastián Piñera intentó su propia política de ajuste con aumentos de las tarifas de servicios públicos, en particular en el transporte, a comienzos del año pasado y el resultado fue también la salida del pueblo a las calles con violentas protestas. Luego de ello las cuarentenas obligadas por la pandemia, la promesa de diálogo y el llamado a una elección para el cambio de la Constitución vigente desde los tiempos de la dictadura militar pinochetista, apaciguaron los ánimos pero el conflicto sigue latente.
Las elecciones efectuadas durante dos días, los pasados 15 y 16 de mayo, para nombrar gobernadores locales (departamentales y municipales) y en especial a los representantes a la asamblea constituyente que este mismo año debe poner a consideración plebiscitaria un nuevo texto de la carta magna chilena, pusieron de relieve la crisis de los partidos políticos tradicionales con la atomización del electorado, al punto que una de las agrupaciones denominada “Lista del Pueblo” tiene como factor común el carácter anti- partidista de sus integrantes, que suman diversidades ideológicas tanto de izquierda como de derecha.
La redacción de la nueva constitución contiene una cláusula preventiva de la introducción de propuestas extremas, consistente en la necesidad de que cada artículo que se apruebe cuente con al menos 2/3 de los votos de la asamblea. Pero con el resultado habido en la elección, ninguno de los diversos grupos o partidos elegidos llega a constituir un tercio del total, de modo que ningún sector de cualquier tendencia tiene ahora la seguridad de que no se conforme para una determinada cuestión una coalición “ad-hoc” que fuerce su aprobación. No era esto lo esperado por la intelligentsia chilena.
El panorama regional parece enrarecerse como en los peores años de la violencia y el militarismo de los 70s, aunque de otro modo, es decir dentro de democracias electivas. Al menos eso es un avance. Pero la región comienza a oscilar sin un destino cierto.
Por un lado crece la crisis de partidos que se evidencia en varios países, el caso ya citado de Chile; el de Perú cuyo próximo ballotage en junio tendrá lugar entre dos candidatos que no llegaron a captar cada uno siquiera un 20% del electorado; el de Ecuador donde las pasadas elecciones en segunda vuelta gana Guillermo Lasso con casi el 53% pero que obtuvo solo un 19,5% en la primera. Cabe analizar también la evolución y construcción de frentes electorales en Brasil para lograr formar un gobierno sin mayoría parlamentaria y también otro tanto en Argentina. Y no se trata de coaliciones conformadas con reglas claras, con un programa común de gobierno y una distribución de cargos y responsabilidades, por ejemplo, sino de creaciones ad-hoc para llegar al ejecutivo.
Por otra parte, crece el populismo en la región como forma de ejercicio del poder; populismo que se manifiesta en la búsqueda de objetivos de corto plazo con un mero sesgo electoralista y demagógico por sobre metas de largo plazo que promuevan un bienestar sustentable.
Para peor ese populismo asume a veces rasgos de imposición de sus políticas, y esto para no usar la palabra “totalitarismo” que en algunos casos puede resultar exagerada. De este modo se ejerce el ejecutivo sin diálogo con la oposición, ni concierto más general, situación esta última ya presente en los grandes del continente americano, México, Brasil y Argentina, amén de otras naciones. Recientemente se ha visto el caso de El Salvador donde el Presidente Nayib Bukele utilizó la mayoría parlamentaria que le responde para avanzar en una modificación de la constitución y al mismo tiempo remover en pleno la Corte Suprema de Justicia, siendo esto una concentración de poderes sin contrapeso alguno, hecho incompatible con el espíritu de una democracia.
En tanto, a pesar de la generalización de los procesos democráticos en el continente desde los 80s en adelante, con elecciones mayormente libres, aunque no siempre auditadas, en esta etapa han reaparecido los hechos de violencia y desorden en las calles. Y se trata no solo de los casos ya comentados de Colombia y Chile; no hace tanto hubo disturbios en Bolivia por distintas razones y con participación de diversos sectores y asimismo en Perú en noviembre pasado; antes de ello en Brasil y en todos estos casos en medio de los peores momentos de la pandemia del Covid-19 bajo la cual se aconseja la distancia social y más aún, los períodos de cuarentena cerrada. La situación en Venezuela también señala disturbios por protestas en el pasado reciente. Y en Argentina el gobierno prefiere congelar tarifas a pesar de la alta inflación (más del 40% anual) y en consecuencia gastar alrededor del 3% del PBI en subsidios a la energía y el transporte, para no generar descontento social por temor a sus consecuencias en las calles.
Como sabemos en varios casos debió llamarse a un diálogo para salvar obstáculos serios a la pacificación general, como en Colombia y más recientemente también en Venezuela. Estas últimas parecerían buenas noticias pero contrastan con el escepticismo que existe respecto de sus resultados, lo que ojalá resulte infundado. Pero a priori y conforme los antecedentes, existen más razones para descreer que para creer, en parte por el clima general de enfrentamientos, pérdida de prestigio de la política y de los partidos y la radicalización de los posicionamientos de los distintos sectores. En parte también por la gran distancia que existe objetivamente entre las necesidades en amplios sectores de la población y la posibilidad de darles satisfacción en el corto plazo.
Encontrar caminos de solución con desarrollo económico sustentable que den lugar al progreso general puede ser factible con miradas de largo plazo, pero la mayor dificultad a la hora de poner en práctica fórmulas efectivas consistiría en encontrar ese “puente” que permita transitar esa salida para el corto y mediano plazo.
En síntesis estamos frente un fenómeno de descontento creciente que pone a prueba la gobernanza en las democracias de la región, ya sumidas en una crisis de partidos políticos y ello debido en parte a cuestiones coyunturales removibles, como los casos de corrupción que envolvieron a varios gobiernos, pero más todavía por el retraso en el esperado despegue económico y social de las grandes mayorías.
En consecuencia la respuesta para devolver la confianza en las instituciones, reponer el sistema de partidos políticos y lograr la gobernanza no es solo política, es más amplia, no requiere sólo de la ingeniería intelectual y de la voluntad de diálogo de los distintos actores, sino también del esfuerzo económico mancomunado para que el progreso llegue a todos y no en cuenta gotas.
ATENDER LA DISTRIBUCION DEL INGRESO
La creciente distancia entre los sectores de mayores ingresos y el resto de los habitantes ya es un tema de debate internacional, al punto que se estima que menos del 10% de la población mundial concentra el 50% de la riqueza total. Por supuesto esa distribución es todavía más desigualitaria en los países en desarrollo y muy en particular en América Latina.
Los resultados exitosos en materia económica de los distintos países de la región a comienzos de este siglo y que permanecieron por más de una década, parecían aventar los temores sobre la pobreza en el continente. Precios altos para las materias primas de exportación (alimentos, petróleo, minerales) prometían fortalecer las economías a pesar de su carácter mayormente primario, con grandes excepciones como por ejemplo los casos de México y Brasil plenamente integrados al mundo industrial.
Dentro de esos ejemplos modélicos, dos países que en el siglo anterior no aparecían en la lista de los más exitosos, Chile y Perú, reforzaron el rumbo aperturista y cuasi ortodoxo en materia económica adoptado en los 90s para exhibir un constante proceso de crecimiento que prometía un futuro con sociedades e instituciones más sólidas, Pero ahora la situación, como hemos comentado, no demuestra tal resultado.
Los problemas son múltiples y su análisis en el plano económico-social es más que complejo. Pero sí cabe destacar que en ambos casos, como reflejo de lo sucedido en casi toda la región, aumentó la brecha entre los distintos sectores de la población y el “derrame” resultó exiguo, los pobres pudieron mejorar pero siguieron siéndolo mientras unos pocos concentraron la riqueza todavía más. La desigualdad se profundizó. Un caso sino extremo al menos crítico, se presenta en Argentina, un país que hace cincuenta años tenía menos del 10% de la población bajo la línea de pobreza mientras que hoy el indicador llega al 43% y no promete descender.
Existe un debate que no vamos a abordar sobre las fórmulas para el crecimiento, pero lo que ahora parece evidente es que las políticas de redistribución se han vuelto apremiantes. No se trata del populismo demagógico que por ejemplo subsidia las tarifas de energía y transporte de manera generalizada para conquistar votos y después no es capaz obviamente de conseguir los recursos para invertir en infraestructura y mucho menos para alentar al sector privado a hacerlo.
Los bienes y servicios que proporcionan bienestar no son gratuitos, deben abonarse, y las inversiones que se hacen para satisfacer su producción deben ser rentables, de lo contrario no tendrán lugar.
Existen obviamente bienes sociales cuya rentabilidad positiva es mayormente social y no económica; salud pública y seguridad por ejemplo. Y la educación pública al alcance de todos sería otro. Pero más allá de esos casos no hay una política de redistribución que pueda basarse en tarifas o precios “reprimidos”. Podrá sí haber subsidios dirigidos a los sectores más desposeídos, a grupos perfectamente identificables de la población, por ejemplo los “senior citizens” (los mayores ya retirados del mercado laboral) que no dispongan de recursos suficientes, pero nunca generalizados al punto de no discriminar entre quienes necesitan realmente esos subsidios y los que no, sea por tener altos ingresos, sea por estar en condiciones de pagar por ellos con su esfuerzo.
No es por ahí -para decirlo en términos prácticos- que pasa la exigencia de reducir la desigualdad, sin perjuicio de apreciar que la disponibilidad más generalizada de bienes públicos, como la salud, la educación y la seguridad en las calles, contribuye a cerrar esa brecha entre los que más y los que menos tienen.
Pensamos que al igual que se prevé ahora en los Estados Unidos una política tributaria con sentido de contribución al cierre de esa brecha puede tener un nuevo sentido. En segundo lugar, debe acentuarse la dirección del gasto público a lo social, por un lado, y al desarrollo de la infraestructura que es un bien para todos y que hace al bienestar general, por el otro.
La situación actual del continente señala la casi imperiosa necesidad de atender esta brecha, de lograr una mayor equidad, como “puente” efectivo para transitar desde el corto al largo plazo sin problemas severos de gobernanza de naturaleza material.
Y por supuesto mucho contribuiría al logro de estos objetivos que los organismos internacionales, en particular las instituciones de crédito, contemplen estas políticas como parte de sus recomendaciones a los países que requieren su apoyo económico para el progreso social.
FORTALECER LA DEMOCRACIA DE CONSENSO
Mientras se construye el pilar de una mayor equidad social, sobre lo cual también debemos reconocer que existe un importante debate, el continente debe trabajar sobre sus instituciones máxime ante la crisis de los partidos, que reconoce dos vertientes, del lado de la demanda y del lado de la oferta.
La demanda cae por efecto del descreimiento, las promesas incumplidas, la propia dificultad o distancia entre objetivos y resultados, la corrupción que irrumpió muy fuerte en el continente en años recientes, en fin, la decepción que sigue al corto plazo en los gobiernos populistas. Y del lado de la oferta, encontramos que es insuficiente por la falta de adhesión de nuevas generaciones con cierta formación y vocación, que prefieren alejarse de los institutos habituales, o bien generar los propios, sumado al exceso de individualismo (propio de también de la nueva cultura) que promueve otro tanto, lo cual redunda en una ausencia de renovación y liderazgos en los partidos tradicionales y atomización de los nuevos.
Los partidos políticos deben abrirse a la participación y las sociedades deben abrirse también a otras formas de participación. Y hay que dar lugar a las nuevas organizaciones que canalicen el interés colectivo. En paralelo debe recordarse que es un esfuerzo social el logro del conocimiento y participación en democracia que comienza en la escuela, en la educación del futuro ciudadano.
Y el diálogo sincero en búsqueda de consensos debe imponerse entre los factores de poder y en particular entre los ejecutores de la política. Solo acuerdos y consensos posibilitarán un camino de gobernanza donde el primer capítulo es descartar el totalitarismo, el impulso a la concentración del poder y para ello asegurar la real división de poderes con vigencia de los contrapesos.
No hay una fórmula para el logro de esa “imposición” de diálogo y consenso. Solo la convicción de los estadistas, de los hombres y mujeres con visión de estado y vocación de servicio puede ponerlo en práctica. Aquello que alguna vez ejercieron en sus países y con atención en todo el continente los Alberto Lleras Camargo en Colombia, Miguel de la Madrid en México, Fernando Henrique Cardoso en Brasil; Raúl Alfonsín en Argentina, Rómulo Betancourt en Venezuela, Ricardo Lagos en Chile, Julio M. Sanguinetti en Uruguay, Víctor Haya de la Torre en Perú.
Una pluralidad consensual es lo único que puede sustituir la debilidad de los partidos políticos, que en ningún sentido resultan hoy mayoritarios, ya que muchos de ellos cuando lo aparentan mantienen fuertes disidencias internas que encubren que la mayoría lograda es solo coyuntural y que tiene lugar en el marco de un acuerdo para alcanzar un gobierno, pero no ya para llevar a cabo un programa de gobierno. Y por ello esa pluralidad en este contexto debe incluir también a todos los grandes actores sociales. Si América Latina no llega a fórmulas de acuerdo, de consenso mediante un diálogo sincero, no logrará niveles razonables de gobernanza y en consecuencia tampoco un sendero de progreso sustentable. Y a juzgar por los episodios en las calles de todas las grandes ciudades en este último tiempo, los riesgos de no hacerlo son cada v
*El autor es Abogado, especialista en política internacional.